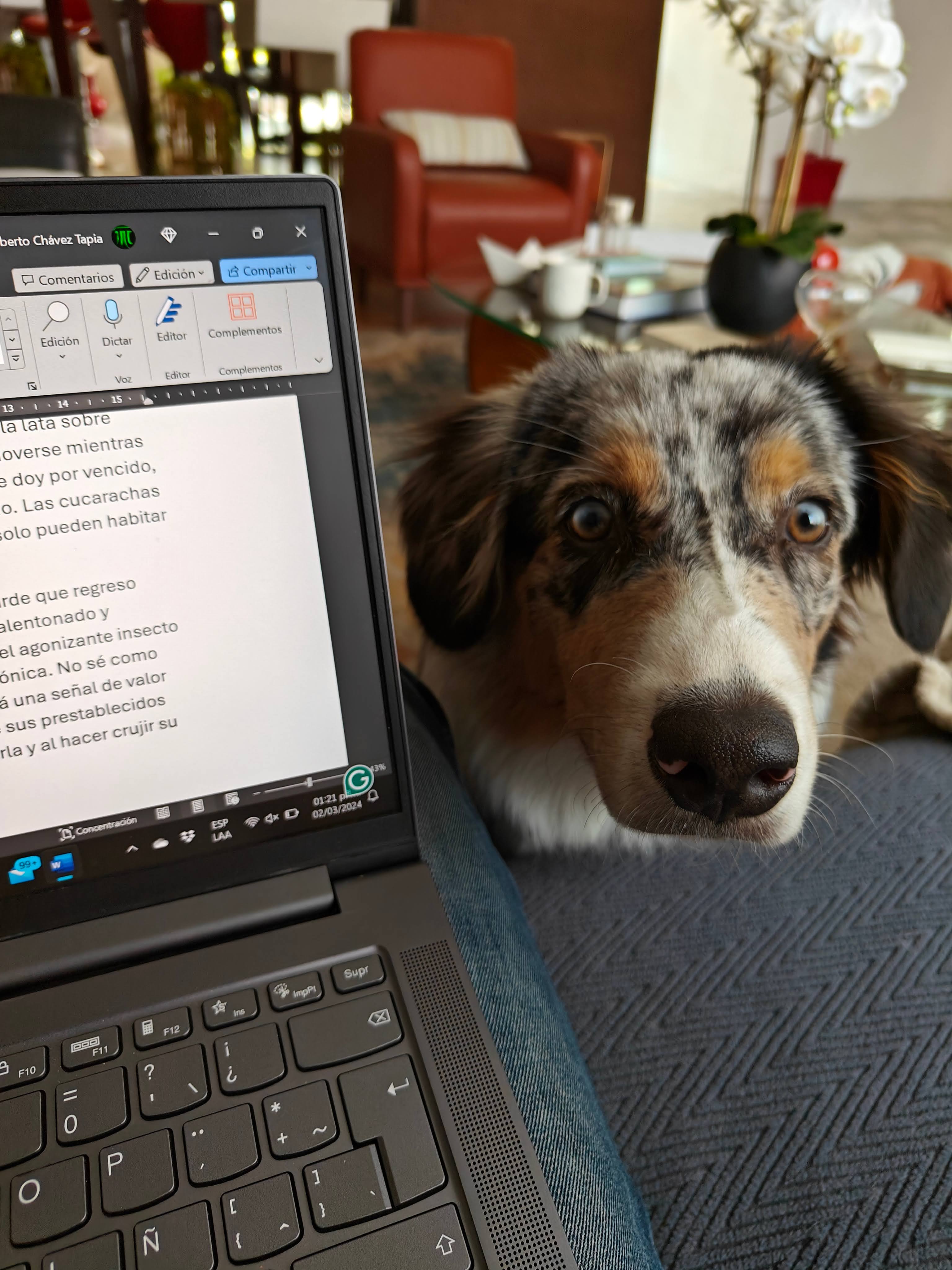Maneras estúpidas de (casi) morir por un accidente de moto
No afirmaré ni desmentiré que fue debido a la crisis de los cuarenta, pero a mis treinta y nueve años decidí vender mi auto y comenzar a transportarme en motocicleta. Sabiendo las estadísticas y riesgos que implica, me he mantenido firme a pesar de las inundaciones, el tráfico inmundo y la forma caótica de conducir en una ciudad con más de seis millones de vehículos circulando a la descomunal velocidad promedio de diecinueve kilómetros por hora.
Múltiples ventajas tiene transportarse en motocicleta, las dos que me tienen enganchado son: la fabulosa velocidad promedio de treinta y cinco kilómetros por hora, y la sensación de libertad que otorga el ir tan expuesto. Este último atributo, ambivalente, ya que es su mayor defecto. Transeúntes, automovilistas, y motociclistas sabemos de esa vulnerabilidad, y que en cualquier accidente siempre el motociclista saldrá profundamente trastocado.
Hasta hace una semana solo había tenido dos pequeños accidentes, en los cuales la falta de atención del automovilista, pero particularmente mi voluntad de acero para no seguir el reglamento de tránsito, condicionaron un par de golpes en el pie, y un posapié roto. Salvo el susto y el absurdo enojo, jamás sentí que realmente me fuera a pasar algo grave.
Siempre que me subo a la motocicleta sé que tengo que ir muy atento, sereno y paradójicamente sin prisas. La semana pasada, creo que no venía totalmente concentrado (venía pensando en una historia de cucarachas), cuando de modo imprudente pasaba entre la segunda y tercera fila de autos en el periférico, a mi derecha alguien no avanzo rápido, dejando un espacio suficiente para que el automóvil que traía pegado a mi izquierda considerada una increíble idea robarle tres metros al resto de conductores y lanzó de manera muy sorpresiva los casi mil kilogramos sobre mi persona.
Me sorprende cómo en fracciones de segundo el cerebro es capaz de ralentizar todo, juro que registré con pavoroso detalle ese segundo que duró el accidente. Comencé a frenar al máximo, emprendí una aventurada invasión del carril de la derecha para que a modo de chicuelina esquivara al enlatado sujeto que se me abalanzaba, pero tampoco tanto como para que alguien (que no sabía si existía o no) del lado derecho me acabara de rematar. Al sentir que los ángulos se tornaban incidentes el siguiente pensamiento fue evitar que el auto me prensara la pierna izquierda (¡primero proteger las piernas del ultramaratonista!), pero cuando el sonido confirmó que ambos competíamos por el mismo espacio físico, en ese momento ya lo único que esperaba era la caída, solo sentí un golpe en la mano izquierda, supongo que con el espejo del automóvil, y con la incertidumbre de esperar un impacto aún más fuerte en alguna otra parte de mi cuerpo. La tensión bajo y comencé a avanzar mientras me alejaba del automóvil.

No intenté detenerme, no tenía sentido, yo era el principal culpable, y no dudo que hasta el espejo o el rallón en la carrocería tendría que pagar, así que, con el dolor de la mano izquierda, mi ausencia total de civismo, y casi cagado en los calzones, me perdí entre los autos y llegué al hospital (a trabajar, no como paciente) para verificar que solo me había llenado de polvo el pantalón al contactar con la lámina, mi guante se rompió un poco, y la motocicleta estaba intacta.
A estas alturas (si es que no les ha sido somnífera mi peripecia) se deben estar preguntando, ¿cómo que algo le falta a la historia?
Pues resulta que mi cuarto dedo de la mano izquierda recibió un buen impacto y punzaba intensamente, lo puse en hielo y se me ocurrió tomar el primer analgésico que se me puso enfrente. Y es ahí cuando entenderán el título de mi periplo.
Entre los nervios, el dolor y el trabajo del día pisándome los talones, tomé etoricoxib, gran analgésico que tomé cuando me rompí (parcialmente) el tendón de Aquiles. Lo que no recordaba es que ya había manifestado datos de alergia, se me inflamó mí ya florida trompa de marrano, y tuve algunas pústulas. Y con esta segunda exposición en menos de tres horas, ya sentía la boca como la de Kim Kardashian, a lo que siguió el ojo rojo como marihuano, y para la tarde ya tenía pequeñas pústulas drenando líquido mientras corría en la banda. Un antihistamínico no fue suficiente y para la mañana, Kim y cirujano plástico se sorprenderían de tan abundante y floreado semblante, y las pústulas confluyeron formando una gran flictena. Aun así, se pudo entrenar, pero la situación se tornó crítica cuando la molestia descendió a entre mis piernas (y no me refiero a las rodillas). En ese momento si comenzó la preocupación de que las cosas fueran más graves, y que me estuviera acercando peligrosamente a una complicación cutánea que se mueve entre lo grave y mortal que se llama síndrome de Stevens-Johnson.

A estas alturas (mientras escribo esto) las cosas no han empeorado, y confío que lo esteroides que me estoy administrando hagan su trabajo. Y no tenga alguien que quitarle al título la palabra entre paréntesis. Porque vergonzoso sería andar entregando el equipo por tomar un fármaco imprudentemente y no por manejar la motocicleta de la misma manera.
Microcuento
Franelero
Corriendo por unas monedas, secuestra la calle, tu auto, tu seguridad. El báculo de su reinado, un roído trozo sucio de franela.

El ejército iluminado de David Toscana
Después de la grata experiencia que fue El último lector, me seguí de lleno con el autor regiomontano. Y aunque con una temática diferente, pero manteniendo el diálogo entre la realidad y la fantasía. En esta ocasión la historia está centrada en un profesor de primaria con un profundo sentimiento patriótico, que solo se puede acompañar del sufrimiento de un maratonista. Ambas perversiones de la realidad son el norte que dirige una novela de tintes históricos, donde el frustrado profesor se arma de un grupo de niños con diversas alteraciones físicas e intelectuales, aunque para nada mermados en sus capacidades éticas y emotivas. El profesor los empuja a vivir una epopeya que no puede más que viajar entre la fantasía y lo cómico. Escuchar las peripecias de este ejército para recuperar Texas de los malditos gringos nos hace reír, pensar y a veces asomar una lágrima, por la pureza y valor del ejército iluminado.
Paralelamente nuestro protagonista sostiene una competencia virtual con la élite del maratonismo olímpico, y rechazando el reglamento internacional, se atiene al dato puro y duro de haber corrido la sufrida distancia, en un tiempo digno de colar su nombre en el medallero, y ante irrefutable como inverificable dato, también exige el derecho que su razón ordena.
Recuperar el territorio texano, y recibir una medalla olímpica, son empresas destinadas a fracasar. Pero finalmente solo refleja nuestra inocente lucha contra lo imposible.
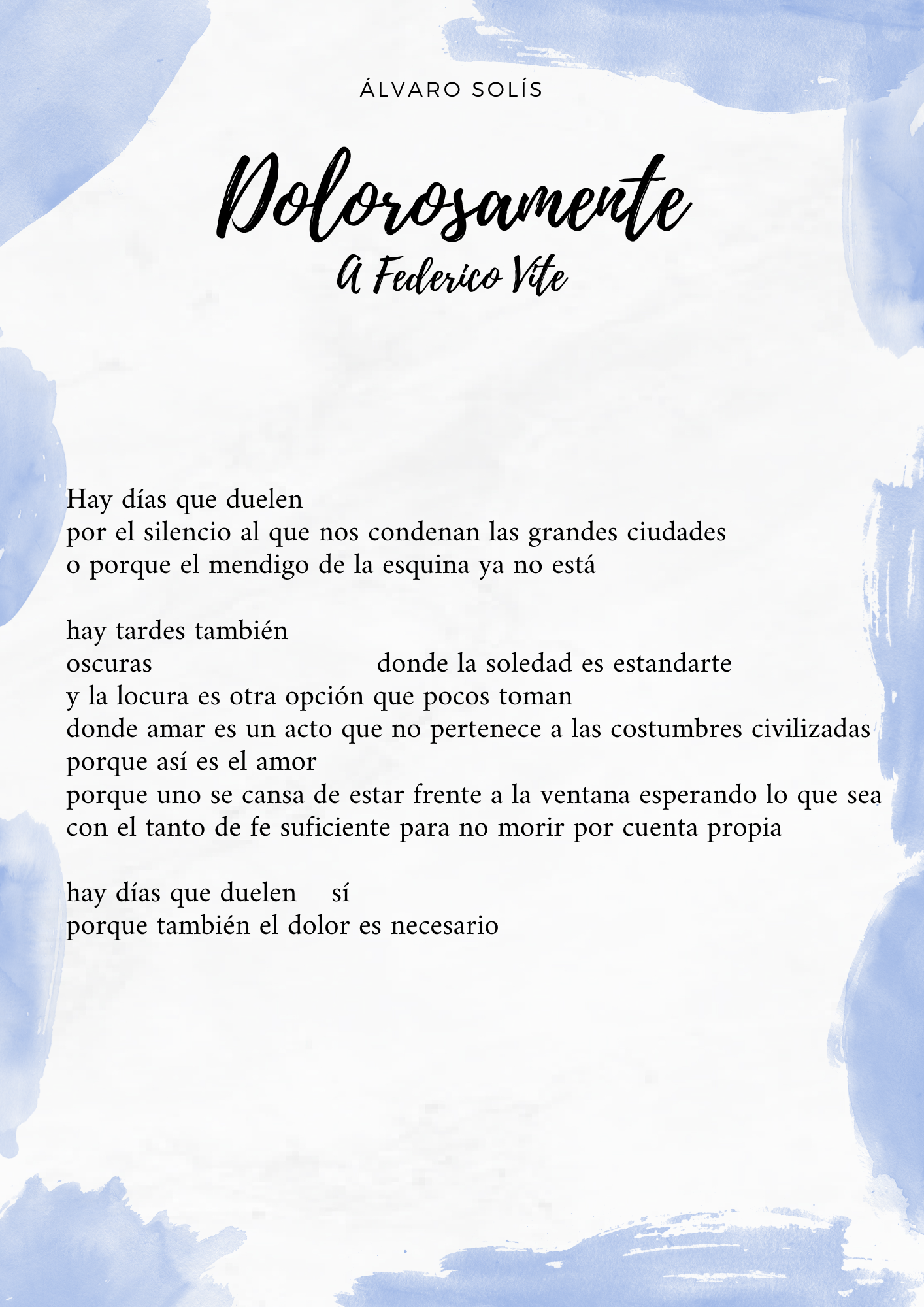
Frase Robada
La libertad de nosotros es la que queda después de que usen la libertad de ustedes.
Eduardo Rabasa – Cinta negra.
Bonus track